Un día, bien entrado el otoño, los vecinos comprobaron que la vieja casa de la calle Del Ábrego ––calle llamada así por ser vía de entrada de los fríos y secanos vientos del sur procedente de la meseta ––, que había permanecido vacía durante mucho tiempo, ahora parecía tener ocupante. Alguien se había instalado en ella, pero desconocían al nuevo inquilino del que solo alertaba de su presencia un débil claror de luz que por las noches escapaba a través de las rendijas de las contraventanas...
Pasaron los días y el pueblo andaba inquieto. Sus vecinos no sabían hablar de otra cosa que de la identidad del nuevo propietario al que continuaban sin conocer. Algunos consideraron, incluso, organizar un comité de bienvenida, pero la mayoría no lo tenía claro. Entonces comenzaron a correr fantasiosas historias sobre el nuevo vecino, y unos aseguraban que venía del sur y otros que huía de la justicia, buscando refugio en Verdeguer. Los más se debatieron en una soterrada inquietud por las ignoradas intenciones del forastero, aunque al final todos optaron por la cómoda resolución de dar tiempo al tiempo y dejar fluir los acontecimientos.
Pasaba más de un mes de este suceso cuando el vecino que vivía frente a la casa en cuestión y que se mantenía muy alerta a los posibles movimientos en ésta, vio salir de ella a un hombre desgarbado de gran estatura y viejo en años. Su oscura figura era repulsiva. De espalda extremadamente corva, su cabeza estaba devorada por unos hombros estrechos y enjutos de manera que daba la impresión de no tener cuello. Así, a primera impronta, su imagen quebrada parecía la de un sujeto que se ha pasado toda la vida acarreando sobre su espalda sabe Dios qué cosas. Aunque, sin duda, lo más llamativo era el enorme y singular sombrero de fieltro negro que portaba. De copa alta y redondeada, su ala era tan ancha que apenas dejaba ver su rostro.
Después de repasar con la mirada la desconchada fachada de la casa, el forastero sacó de su interior una añosa silla de anea y la puso sobre la acera para luego sentarse, pacientemente, con las manos sobre sus rodillas. El vecino fisgón pensó entonces comentarle la noticia a su mujer, pero antes de llegar a hacerlo advirtió como el forastero miraba hacia la ventana donde él se agazapaba y elevaba ligeramente su enorme sombrero a modo de saludo. El vecino quedó tan sorprendido como perplejo al no comprender como pudo saber de su presencia, oculto como estaba tras gruesas y opacas cortinas. Una sensación desagradable hizo que se apartara bruscamente de la ventana.
Al anochecer, y después de cerciorarse de que el misterioso forastero se había retirado al interior de la casa, el vecino salió casi de forma furtiva para dirigirse a la Asociación de Vecinos con la intención de informar de lo sucedido a los que allí se encontraran en aquellos momentos.
––Hombre, Rafael –– le saludó el presidente, que junto al maestro del pueblo, organizaban en esos momentos las cuentas de las cuotas ––¿Vienes a echarnos una mano?
El tal Rafael dudó unos segundos y después, sin disimular los nervios, comunicó lo que iba a ser la noticia del día.
––Le he visto ––dijo al fin.
––¿A quién? ––preguntó el presidente sin levantar la mirada de unos recibos.
––Al forastero.
Los dos que estaban en el pequeño despacho levantaron la cabeza con repentino interés.
––Vaya. Ya era hora ––respondió el maestro, mostrando curiosidad ––. ¿Y que ha pasado? ¿Os habéis presentado? ¿Cómo se llama?
Rafael se pasó la mano por la cara con zozobra y luego relató de forma apresurada su experiencia. Se hizo un pequeño silencio donde todos se miraron con reserva.
––Pues vaya un tipo raro ––respiró al fin el presidente ––. Lo mismo te vio a través de las cortinas. Eres tan manirroto, Rafael.
––No, no ––se reafirmó Rafael ––. No pudo verme, de eso estoy seguro.
––Pues no hay otra explicación ––intervino el maestro ––. O te vio, o te estás montando una paranoia de las tuyas. Venga, os invito a una cerveza.
En esos instantes entró el alcalde y los cuatro se sentaron en una de las mesas del local sin dejar de abundar sobre la noticia.
––Lo digo como lo siento ––tornó a incidir Rafael ––. Ese tipo me da mal yuyo. No sé, tiene un aire a sepulturero o algo peor.
––Bueno, al menos ha salido de la casa y se ha sentado a la puerta ––incidió el maestro ––. De momento eso nos informa que el individuo en cuestión no es de ciudad. Los de ciudad no tienen por costumbre sentarse a las puertas de sus casas, eso sólo pasa en los pueblos.
––Sí, eso es cierto –– confirmó el alcalde ––. Ahora queda por saber de qué pueblo viene.
––Por la manera de vestir parece un hombre de la meseta, pero sus ropas me parecen muy anticuadas y el sombrero que lleva… ––repuso Rafael con muy mala cara.
––Está bien, compañeros. ¿Os parece bien que juguemos una partidita? ––cogió el presidente la caja con las fichas de dominó.
La noche había cerrado definitivamente sobre Verdeguer y un viento ralo, a veces ululante, serpeaba por sus solitarias calles, arrastrando remolinos de polvo y algunos rastrojos del campo próximo. Cuando los cuatro hombres abandonaron el local, Rafael se arropó el cuello con el cuerpo descompuesto. De pronto le ardía el estomago como si hubiera tragado lejía.
––¿Quieres que te acompañemos a casa? ––le preguntaron sus compañeros.
––No, no hace falta ––repuso éste ––. Algo he comido que me ha sentado mal. Me acostaré en cuanto llegue.
––Eso tienes que hacer. Ya verás como mañana estás nuevo –– le animó el alcalde palmeándole la espalda.
Rafael echó a andar mientras su cuerpo tiritaba y se empapaba en sudor. Pensó que quizás había cogido la gripe o alguno de esos raros virus modernos. En pocos minutos enfiló la calle Del Ábrego con el viento en cara y apresuró el paso. Una vez en el portal de su casa miró con temor la fachada de su misterioso vecino, advirtiendo la mortecina luz que se filtraba por sus contraventanas cerradas. Se preguntó qué estaría haciendo.
Al día siguiente era viernes y el pueblo despertó con los tañidos de la pequeña campana de la iglesia. Tocaba a muerto.
Rafael había fallecido esa noche y a todos sorprendió la noticia pues era un hombre relativamente joven y sin vicios conocidos que, además, se cuidaba hasta la exageración. Su óbito se convirtió en un verdadero acontecimiento pues las gentes de Verdeguer casi habían olvidado al último vecino que enterraron dos años atrás, una mujer que había sobrepasado ampliamente los ciento siete años. Y es que en este pueblo difícilmente uno se moría con menos de cien años por lo que la temprana muerte de Rafael a los cincuenta y siete suponía, en cierta manera, una inquietante ruptura con una larga tradición de vidas longevas.
Esa tarde, la calle Del Ábrego fue testigo del lúgubre séquito que, partiendo de la plaza de la iglesia, acompañó a Rafael a su último destino. Decenas de personas pasaron por delante de la puerta del forastero camino del cementerio, mientras éste permanecía sentado e impávido en su silla, con el sombrero encajado en sus sienes y sus canijas manos agarrotadas sobre sus rodillas. Parecía divertirse. De pronto, el sujeto hizo un ademán como de levantarse y saludó con el sombrero a un joven matrimonio que pasaba por delante de él al que obsequió una sonrisa como si les conociera. La pareja advirtió el gesto y respondió por cortesía con un leve movimiento de cabeza. Muchos de la comitiva advirtieron el suceso y clavaron temerosas miradas sobre la lúgubre semblanza del nuevo vecino.
En el cementerio no se habló de otra cosa mientras duraron las exequias. La impronta del forastero había impresionado a todos de forma muy desagradable, sobre todo, el rostro que algunos pudieron contemplar durante los escasos segundos que estuvo al descubierto del sombrero. Unos comentaron su inquietante y horrorosa sonrisa y otros su reseca y anormal palidez. La mayoría coincidió en opinar que no era, precisamente, un personaje recomendable.
De regreso al pueblo la comitiva prefirió evitar la calle Del Ábrego, y casi todos coincidieron en reunirse en la Asociación para hablar sobre este asunto. En verdad les embargaba un irracional temor alentado, sin duda, por el funeral y la intempestiva muerte de Rafael. El alcalde, que estaba presente, intentó sosegar a los vecinos que ya comentaban, incluso, la necesidad de echar del pueblo al forastero.
––No podemos hacer eso ––exhortó el regidor ––. Nosotros hemos sido siempre un pueblo hospitalario y me tengo en la obligación de recordaros que también muchos de nosotros fuimos un día forasteros en este municipio.
––¡Ese hombre no es como nosotros, alcalde! ¿Habéis visto cómo nos ha saludado a mi marido y a mi? Su sonrisa no me va a dejar dormir en mucho tiempo. Era como si no tuviese labios…¡Qué horror!
––Está bien, cálmate Cecilia ––prosiguió el alcalde ––. Mañana por la tarde iré a verle para que me cuente de donde viene y si piensa quedarse en el pueblo. Creo que saber algo sobre ese hombre nos tranquilizará a todos.
Cuando los vecinos abandonaron el local tuvieron que arroparse pues un viento repentino y frío racheaba a golpes, zarandeando las copas de los jóvenes árboles de la plazoleta donde se ubicaba la asociación. Algunos rezagados formaron corrillos para continuar hablando de lo sucedido, aunque la mayoría regresó a sus casas, incluida la joven pareja, Cecilia y su marido, que pensaban salir de viaje horas después, entrada la madrugada.
Esa noche, las luces de las rústicas viviendas de Verdeguer se apagaron pronto y sólo una casa de la calle Del Ábrego permaneció tristemente encendida. El viento arreciaba de una manera poco natural, como si quisiera advertir de algo espantoso a unos vecinos que, con desasosiego, intentaban capturar un sueño que esa noche pareció huir de Verdeguer. Una noche oscura donde las haya, plagada de lejanos y lastimeros ladridos y siniestros graznidos de aves desconocidas que sobrevolaban las techumbres de las casas.
A esas horas de la madrugada el coche de Cecilia, conducido por su marido, abandonaba su domicilio camino de la ciudad, y para ello debían pasar por la calle Del Ábrego. Pero al enfilarla la mujer advirtió a los lejos, bajo las mortecinas luces de las farolas, la sombra inmóvil del forastero sentado a la puerta de su casa. Ella dio entonces un grito que hizo frenar en seco a su marido.
––¡Echa para atrás, echa para atrás! ––gritó, muy nerviosa.
––Pero, por aquí se sale a la ciudad ––se quejó el marido –– No vamos a ir por ese otro camino de cabras que hay junto al arroyo. Es peligroso.
––No pases por delante de él, por Dios, Fernando. Da marcha atrás y vayamos por otro sitio.
Fernando quedó unos momentos dudando qué hacer mientras sus ojos se clavaban en la tenebrosa figura apostada al final de la calle. Pensó entonces que no era nada natural que el individuo aquel estuviese allí sentado a esas horas, y en una noche tan desapacible como aquella.
––Está bien, iremos por el otro sitio –– decidió al fin dando marcha atrás.
Pocos minutos después una repentina tormenta asoló el pueblo de manera que muchos vecinos tuvieron que levantarse, sobresaltados, viendo las calles y sus casas anegadas de agua y barro. Los naturales del lugar apenas recordaban haber visto llover de aquella manera, y sintieron un miedo que fue más allá de lo racional. Sin embargo, la tragedia de esa noche no se quedó ahí porque al amanecer alguien avisó de que el arroyo estaba totalmente desbordado y que un coche se hallaba hundido en su cauce con los ocupantes muertos. Enseguida se corrió la voz de que los fallecidos eran la joven Cecilia y su marido Fernando. El pánico se desató en Verdeguer de tal manera que el alcalde tuvo que reunir a los vecinos en la casa Consistorial para intentar calmarles. La conclusión de que aquellas muertes estaban relacionadas con el misterioso forastero y sus extraños saludos de sombrero se adueñó de todos, de tal manera que los ánimos se alborotaron y muchos pidieron que se le expulsase del pueblo de inmediato. Pero entre los asistentes pronto surgió la fatal pregunta:
––¿Y quién va a ser el valiente que le va a comunicar que se vaya?
Todos se acobardaron y bajaron la cabeza con frustración. Ciertamente el que fuera se arriesgaba a que el forastero le saludara como había hecho con el pobre Rafael y después con la joven pareja. Entonces le exigieron al alcalde que fuera él, que para eso era la máxima autoridad del pueblo. Benito, que así se llamaba el regidor, tragó saliva y aceptó con valentía el peligroso mandato popular. Aunque era hombre ilustrado y poco dado a las supersticiones, no las tenía del todo consigo y el propio miedo le hizo actuar sin dilación, decidiendo dar la noticia al forastero en ese mismo momento. Con paso firme abandonó el Consistorio y se dirigió a la calle Del Ábrego seguido a prudencial distancia por los temerosos vecinos. La calle estaba totalmente embarrada y todas las casas aparentaban estar vacías, muchas de ellas con las puertas abiertas y con el interior hecho un barrizal. Cuando llevaba recorrido más de media calzada, el alcalde vio como el forastero le salía al paso y se sentaba lentamente a la puerta de su casa para recibirle. El corazón comenzó, entonces, a latirle con fuerza, bombeando de manera dramática su sangre, aunque continuó adelante sabiéndose observado por los vecinos que se mantenían apostados en la otra punta de la calle. Cuando estuvo a la altura del forastero se detuvo. Éste pareció ignorar su presencia. El alcalde tuvo entonces la oportunidad de fijarse en el negruzco y roído ropaje de aquel hombre, que vestía como un buhonero del siglo diecinueve y que despedía un revulsivo hedor semejante al de un pútrido marjal. Haciendo un esfuerzo sobrehumano el edil carraspeó para hacer notar su presencia y fue entonces cuando el desconocido giró lentamente su cabeza, al tiempo que la elevó para obsequiarle una abominable y descarnada sonrisa que heló el corazón del alcalde. Antes que éste pudiera reaccionar, el forastero se descubrió y saludó con voz fangosa:
––Descanse en paz, señor alcalde ––sentenció.
Totalmente espantado, el regidor dio media vuelta y quiso huir, pero tras balbucear unos pasos, desorbitó sus ojos y cayó sin vida sobre el fangal de la calle. Los vecinos, que lo vieron todo, huyeron a sus casas despavoridos.
Esa misma tarde los habitantes de Verdeguer acudieron en tropel a la asociación para tomar algún tipo de solución frente a lo que estaba ocurriendo. En verdad estaban todos aterrorizados y se hablaba, incluso, de linchar al forastero.
––Es mejor quemarle la casa con él dentro ––gritó uno fuera de sí.
––¡Lo quemaremos sin que le demos oportunidad a saludarnos con el sombrero!
––¡¡Eso, eso!! ––gritaron, exaltados, la mayoría.
En esta ocasión no estaba el alcalde para calmar los ánimos y detener el desquiciado crimen que estaba a punto de cometerse en el apacible pueblo de Verdeguer.
Algunos ya se levantaron dispuestos a hacerse con algunas latas de gasolina cuando las ventanas del local se abrieron con gran estrépito y un intenso frío congeló, repentinamente, el ambiente. Todos miraron, sobrecogidos, hacía la puerta, que también se había abierto. Bajo su dintel advirtieron, horrorizados, la enjuta y oscura figura del forastero. Con la cabeza hundida sobre sus hombros, desplegó su boca con repulsiva mueca.
––Buenas tardes tengan los señores –– saludó de manera ostensible a los presentes, elevando su sombrero.
Todos se sintieron muertos.
Transcurrió más de un mes de aquel horrible acontecimiento cuando los fríos días del invierno se arrastraron, perezosos, por las desoladas calles de Verdeguer ahora solitarias y sin vida. Era como un pueblo fantasma arrasado por alguna clase de horrenda y mortífera maldición. Los cuerpos de los vecinos se descomponían en masa, desparramados por los suelos de la asociación, mientras la calle Del Ábrego yacía salpicada de innumerables cadáveres de animales. Perros, gatos y aves caídas del cielo dormitaban la vida eterna sobre el barro aún húmedo y junto al cuerpo descompuesto del alcalde. En medio de esta inmensa soledad de muerte, persistía la presencia fúnebre de aquel oscuro y temible centinela sentado a la puerta de su casa, inmóvil y con las manos aferradas sobre sus rodillas. Todo cuanto le rodeaba estaba muerto, incluso los campos que circundaban el pueblo se mostraban totalmente yermos y sus árboles secos y sin señal de vida.
Fue en uno de estos atardeceres de finales de noviembre, y en los momentos en que el día daba sus últimos suspiros entre fúnebres jirones de nubes cuando el forastero se incorporó de manera solemne y contempló las postreras luces de un tristísimo crepúsculo. Antes que el último rayo de sol desapareciera entre los oteros el forastero saludó con su sombrero al astro rey para luego alejarse lentamente hacia el sur, arrastrando los pies y la silla que portaba en su mano.
Nunca más se supo de un nuevo amanecer en Verdeguer.
Relato sacado del libro NI VIVO, NI MUERTO, NI ZOMBI Y OTROS RELATOS.


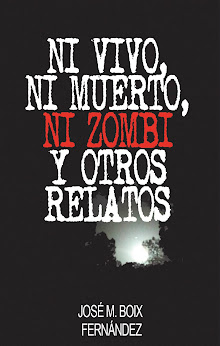
No comments:
Post a Comment