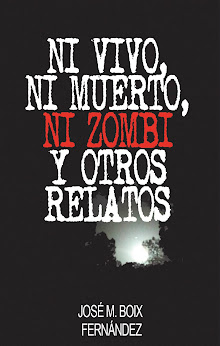CAPITULO I.- Jon conoce a Nihil.
Esa mañana de domingo de primeros de abril, el joven Jon Mester despertó con la inquietante resaca de un extraño sueño que no logró poner en pie por más que lo intentó. Un sueño en el que se vio así mismo paseando por el puerto en la oscuridad de la noche, acompañado de alguien que se esforzaba en explicarle algo, aunque de él sólo le llegaban palabras extrañas y sin sentido que le inspiraban desconfianza y temor. Aunque, sin saber la razón, aquel personaje del sueño al que en ningún momento logró verle el rostro lo identificó con un desconocido tío suyo llamado Araba, muerto antes de él nacer y del que sus padres nunca quisieron hablarle.
Con las reminiscencias del misterioso sueño rondándole la cabeza, Jon bajó las escaleras del viejo edificio y abandonó el estudio.
Jon Mester era aficionado a la pintura y en esta parte de la ciudad vieja tenía alquilado con su amigo Odón, también amante de estas artes, un pequeño ático donde solían trabajar con mayor o menor asiduidad los fines de semana. A Jon le gustaba quedarse a dormir los sábados en la pequeña buhardilla del ático, y de esta manera amanecer a la sombra del añoso barrio y despertar al amparo de sus evocadoras callejuelas.
En sus habituales paseos por el puerto, Jon buscaba siempre el contacto con gente de todo pelaje y condición: pescadores, bohemios, borrachos o sencillamente personas que, como a él, el mar solía producirles una inexplicable y misteriosa adición.
Esa mañana Jon conoció a un individuo que desbordaba los perfiles habituales de este rol de pintorescos personajes a los que se había aficionado a tratar. Le divisó enseguida, sentado sobre la cubierta de un pequeño barco de estructura oscura, que fondeaba muy cerca de la taberna portuaria donde, Jon, acostumbraba a desayunar. En principio se sorprendió porque esa zona del puerto estaba reservada para embarcaciones de pesca y no de recreo, aunque aquel pequeño barco era difícilmente catalogable, al menos a primera vista.
El hombre en cuestión se encontraba de espaldas al muelle y parecía entretenido con algo que sujetaba entre sus dedos. Vestía su torso con un suéter oscuro, quizás negro, de cuello vuelto que contrastaba, ostensiblemente, con unos largos cabellos rubios, casi blanquecinos, que descolgaban a media espalda sujetos a una coleta. Jon, dedujo que el sujeto debía ser nórdico y no se equivocó al advertir el viejo y desgarrado pabellón que ondeaba a la popa de la embarcación y que procedía de Noruega.
Antes que Jon entrara en la cafetería, el individuo aquel giró la cabeza y le miró con unos ojos en los que, sorprendentemente, el joven no logró distinguir sus pupilas. Parecían los ojos quemados de un ciego. Una irrefrenable curiosidad le hizo entonces intentar entablar conversación:
––¡Bonito barco el suyo! ––saludó en un inglés torpe.
El forastero continuó con el rostro vuelto hacia Jon, pero no dijo nada. Jon insistió sin dejar de sonreír:
––¿Noruego, verdad?
––Y del universo ––respondió en esta ocasión el desconocido en perfecto castellano.
El rostro de aquel hombre era de hermosas y angulosas facciones y poblaba una corta barba del mismo tono que sus claros cabellos dorados. El desconocido habitante de aquel barco se incorporó y, dejando en la cubierta lo que parecía una pequeña red de pesca, se acercó a la proa. El joven Jon pudo advertir entonces que las pupilas del extranjero apenas eran perceptibles al ser de un gris tan pálido como el que embargaba los cielos del puerto. Sin pensarlo y movido por el interés que le suscitaba aquel tipo, el joven tomó una decisión de la que luego se arrepentiría largamente.
––Voy a desayunar, ¿me acompaña?
El noruego pareció titubear unos segundos y luego respondió afirmativamente, acompañándose de una cordial sonrisa.
––Sí, tomaré un poco de té ––dijo.
El desconocido alcanzó el muelle de un poderoso salto y se acercó a Jon en un par de zancadas. Cuando estuvo a su altura, éste se sintió un tanto aturdido por la extraordinaria fuerza y personalidad que derrochaba aquel poderoso cuerpo. El noruego alargó su mano y se presentó sin más:
––Me llamo Nihil ––dijo, mostrando una dentadura blanca envidiable.
En los pocos metros que caminaron juntos hasta el Arantxa ––así se llamaba el establecimiento, muy conocido en la zona ––, Jon pudo comprobar la exultante envergadura de aquel individuo, que le sobrepasaba al menos un par de palmos. Indudablemente su humanidad rezumaba un poder ciertamente perturbador. Por unos instantes, Jon, intentó calcular la edad que podía tener su ocasional acompañante, pero fue incapaz de estimarla.
Una vez en el interior del establecimiento, el joven le invitó a compartir una mesa, sentándose uno frente al otro. Fue entonces cuando Jon se fijó en los detalles del rostro del desconocido y lo primero que le llamó la atención fue que no estuviera quemado por el sol ni por la salinidad marina, algo por otro lado bastante raro en alguien que navega en un barco donde se le presupone excesivas exposiciones al sol y a la acción corrosiva del mar. Pero la piel de aquel sujeto lucía de un pálido nacarado difícilmente explicable en un marino; incluso era anormalmente fina, casi transparente, como si jamás hubiera estado a la intemperie de elementos de ningún tipo y, mucho menos, expuesta a la luz solar y a los vientos marítimos. Pero lo más sobresaliente era, sin duda, la fortaleza que emanaba de sus bien equilibradas facciones y, sobre todo, unos fríos y felinos ojos que habitaban al fondo de robustas y bien pobladas cejas. Tanto era así que, durante los primeros minutos, el joven Jon se sintió afectado por la acción perturbadora de aquellas pupilas grises cuya mirada recalaba en sus ojos como un aristoso iceberg repleto de insondables vivencias y misterios.
Los primeros tanteos de conversación fueron superfluos y banales. Los justos para coger algo de confianza, aunque a Jon le sorprendió bastante que el noruego le tratara desde el principio con gran familiaridad, como si le conociera de toda la vida. Jon pronto se sintió acomplejado o, al menos, en notable desventaja ante un personaje que deslumbraba también por su singular y refinado verbo.
El joven comenzó a hablarle de si mismo y de sus inquietudes artísticas como pintor y de sus devaneos artísticos ante la creación y nuevas formas de expresión. Y era, sencillamente, admirable comprobar como aquel hombre no sólo mantenía el nivel de la conversación si no que le superaba en conocimientos sobre el mundo del arte y sus protagonistas. Era tal su erudición que en algunos momentos rayaba lo inverosímil. El noruego lo mismo hablaba de Chirico, de Turner, de Goya, de Miguel Ángel o de cualquier otro como si realmente los hubiera conocido en persona, y tal proceder desconcertaba enormemente a Jon porque, o se enrollaba de mala manera, inventándose todo aquel cúmulo de datos íntimos y desconocidos que no constaban ni en los mejores manuales, o bien había bebido de unas fuentes que el joven desconocía. Sin embargo, hubo un momento que lo que manifestó dejó a Jon totalmente descolocado:
––Aún recuerdo, gratamente, cuando posé de modelo para Caspar David Friedrich ––dijo el noruego sin inmutarse.
––¿Cómo? ––preguntó, Jon, sin dar credibilidad a lo que terminaba de escuchar.
––Sí. Hace ya bastantes años posé para ese empedernido pintor romántico alemán, amante de la naturaleza jupiterina y de la muerte ––prosiguió el noruego con pasmosa naturalidad ––. Ciertamente, Caspar, era un personaje curioso, siempre obsesionado con lo trágico de la vida y el más allá. Recuerdo que un buen día, comiendo en su casa, me pidió que le sirviera de modelo para un nuevo cuadro que tenía en mente y que luego recreó en su estudio, “El caminante en el mar de nubes” creo recordar que se llama la obra. Sí, un cuadro de gran belleza. El personaje que está de espalda soy yo. En verdad, siempre me fascinaron los románticos y su enfermiza atracción por la belleza sublime de la Naturaleza, que trasciende al hombre, y los misterios insondables que ofrece todo lo relacionado con la muerte... Sí. La época de este hombre fue muy interesante. Recuerdo, incluso, que después de acabar el cuadro hicimos un viaje juntos a las ruinas de Palmira. Si le hubieses visto palpando con sus manos desnudas aquellas piedras muertas, testigos de su esplendoroso pasado. Era como si pretendiera aprehender en ellas toda la exultante destrucción que un lejano día se abatió sobre la mítica ciudad.
Ni que decir tiene que de la sorpresa inicial, Jon pasó a un penoso escepticismo. Fue como un jarro de agua fría descubrir que aquel hombre no podía estar en sus cabales. ¡Caspar David pintó ese cuadro en el año 1819!, retumbó el dato en su cabeza. Sin embargo, a pesar de aquella solemne barbaridad, Jon se mostró prudente y dejó que el sujeto continuara hablando porque, a pesar de todo y aún reconociendo que aquel tipo podía tratarse de un charlatán o un loco, no le cupo duda que, al menos, sobre arte e historia de la pintura lo sabía todo. Su erudición era sencillamente aplastante. Mientras le escuchaba, no paraba de preguntarse cómo un hombre con aquella enciclopédica cultura podía decir una tontería como la que terminaba de manifestar momentos antes. Aunque también cabía la posibilidad de que estuviera burlándose de él. Esto último hizo que Jon acariciara la idea de poner fin a la conversación, pero no lo hizo porque no se atrevió o porque, y a pesar de todo, aquel tipo continuaba fascinándole de manera inexplicable. Fue el noruego quien, minutos después y de manera intempestiva puso fin a la conversación, después de hacer el gesto de mirar la hora en su muñeca aunque en ella no se advirtió reloj alguno. Entonces se levantó de la mesa y, a modo de despedida, le dio un mensaje a Jon que en ese instante careció de sentido para él:
––Tendrás que hacer un viaje importante para mi, Jon–– dijo sin más. Sin explicar el motivo.
Jon quedó perplejo. Antes que pudiera responder, Nihil desapareció del local, dejando al joven totalmente desconcertado. ¿Qué había querido decir con lo del viaje? se preguntó, aunque pronto se olvidó del asunto al considerar que, posiblemente, fuera una extravagancia más del peculiar sujeto aquel.
Cuando Jon abandonó el establecimiento observó con estupor que el barco del noruego había desaparecido de donde estaba fondeado. Se preguntó cómo podía suceder tal cosa en los escasos minutos transcurridos desde que el tipo aquel abandonara el local. Nadie en tan poco tiempo podía poner en marcha un trasto de aquellos y desaparecer por las buenas.
Jon, abandonó el puerto sobre el medio día para tomar rumbo a su domicilio. Puso la radio del coche y encendió un cigarrillo con los pensamientos centrados en el peculiar personaje que había conocido esa mañana. Poco después llegaba a la barriada donde vivía, advirtiendo que su amigo Odón le esperaba en la puerta de su domicilio. Le invitó a subir al apartamento y a que se quedara a comer. Jon sabía que su amigo había venido en busca de compañía. Aún no había superado la dramática muerte de su compañera en un accidente de coche apenas un año antes. Luego le invitó a unas cervezas mientras se ocupó en hacer algo de comer. Sin embargo, pronto advirtió que su amigo estaba ese día más abatido que de costumbre. Entonces se interesó para que le contara lo que le ocurría.
––Anoche soñé con Anabel ––comentó, Odón.
Jon dejó lo que estaba haciendo y le miró sorprendido.
––¿Y eso es malo? Pues creo que debías alegrarte de soñar con ella y no poner esa cara.
––Sí, pero en esta ocasión, Anabel estaba triste y abatida...Me he pasado toda la noche jodido, Jon.
Jon se acercó entonces a su amigo y le cogió por los hombros.
––Con los sueños ya se sabe, Odón ––intentó reconfortarle –– . A veces no son agradables pero no por ello debes entristecerte. Por la noche se sueña según el estado de ánimo que se haya tenido durante el día y tú tendrías ayer un mal día.
Dejó que se guisara el tomate para los espaguetis y abrió un nuevo par de cervezas para sentarse luego junto a Odón. Jon le apreciaba mucho y la muerte de Anabel le estaba afectando de manera que le preocupó su salud. Aquellos largos silencios en los que solía hundirse, no auguraban precisamente una mejoría de su estado de ánimo. Por eso meneó cariñosamente el hombro de su amigo y continuó hablándole:
––Ya sé que no es fácil, incluso para mí mismo, decirte que tienes que seguir adelante y rehacer poco a poco tu futuro. Tú ya le distes lo mejor de tu vida mientras ella estuvo en este mundo. Ahora ya no está, querido amigo, y debes seguir viviendo. Incluso deberías pensar en volver a casarte.
––¿Qué dices? ––espetó, Odón, despertando de su letargo ––¿Casarme? ¿Cómo puedes tú decirme eso? Yo no podría querer a otra mujer y lo sabes.
Odón jugueteo por unos momentos con el vaso de cerveza que sostenía su mano y lo dejó sobre la mesa, para hundirse de nuevo en su apática tristeza. El silencio entre ambos se espesó de tal forma que Jon interpretó que no era producente continuar insistiendo sobre el doloroso tema, al menos en aquellos momentos. Cambió entonces el tercio de la conversación haciendo girar ésta sobre su suerte al conseguir ese mismo año una plaza de administrativo en el Ayuntamiento de la ciudad y que tal acontecimiento propiciara el alquiler del pequeño apartamento que le independizó de casa de sus padres, y la adquisición de su Wolkswagen Golf de color rojo que le tenía entusiasmado. Odón reconoció que, ciertamente, aquel año le había salido a Jon redondo. Luego hablaron de pintura y del tiempo que Odón no le daba a los pinceles, porque además de ser profesor de Historia en un instituto a las afueras de Donostia, también era un entusiasta del óleo. En su modestia solía decir de sí mismo que no era más que un aficionado en ensuciar lienzos con pretensiones de arte, aunque en realidad y según Jon, lo hacía bastante bien. Éste le insistió en la oportunidad de seguir pintando, al menos como terapia. Odón pareció entonces animarse:
––Quizás tengas razón ––dijo –– Creo que me vendría bien volver a coger los pinceles en serio.
––Claro, es lo que debías hacer. Pintar ––aprovechó Jon ––. Creo que sería bueno para tu cabeza. Además, ya sabes la ilusión que le hacía a Anabel verte pintar. Ella decía que eras realmente bueno, cosa que comparto.
––Anabel era muy complaciente conmigo. Sí, quizás tengas razón ––asintió Odón, recuperando cierto ánimo ––. Además, ella no soportaría verme en esta situación. A pesar de su juventud, poseía una extraordinaria entereza a la hora de enfrentarse a cualquier desventura, fuera ésta la que fuese. Créeme, Jon, que a veces cuando la observaba, creía adivinar más allá de su melancólica mirada la experiencia de alguien que ha vivido mucho y que nada de este mundo la coge ya por sorpresa. Bueno, qué te tengo que contar. Tú también la conociste y sabes que ella era muy especial, algo irrepetible y único.
Jon asintió con la cabeza y también con el corazón ."Claro que lo sabía, querido Odón” pensó para sus adentros con repentina amargura. Lo que nunca le dijo a su amigo es que él también necesitaba desesperadamente olvidarla. Bajó la cabeza con amargura.
Una vez comieron y ya en la sobremesa, Jon le comentó lo ocurrido esa mañana en el puerto y la extraña conversación que mantuvo con el noruego, Nihil.
––¿Y dices que sabía de pintura?
––Ese tío es una enciclopedia y mucho más. Algo impresionante, Odón.
––A lo mejor es verdad que estuvo posando para Caspar David —bromeó Odón, echándose a reír por la ocurrencia.
––¿Y lo que me dijo después, antes de despedirnos? ––continuó Jon, divertido.
––¿Que te dijo?
––Pues algo que no venía a cuento. Vino a decir, más o menos, que necesitaba que yo hiciera un viaje. Luego se fue sin que pudiera preguntarle por la clase de viaje. En fin, un despropósito.
Odón meneó la cabeza y echando la colilla al interior de la lata, banalizó:
––¡Bah! No te comas el coco con ese payaso. ¿Por qué no le pides que pose para ti?
Se echaron de nuevo a reír para despedirse luego con un abrazo.
Jon detestaba las tardes de los domingos porque las consideraba la antesala del fatídico lunes y esta aversión le venía de lejos pues desde edad muy temprana ya comenzó a odiarlas, cuando los lunes suponía la vuelta al colegio.
Sin saber qué hacer, dio una vuelta por el piso y revisó el pienso y el agua del viejo Iker, el gato que Jon se trajo de casa de sus padres para no encontrarse solo. El pobre animal estaba comido por la vejez. Había perdido dos colmillos y apenas le restaban fuerzas para maullar y andar por la casa. Lo descubrió, como siempre, durmiendo en su mantita mejicana tal y como lo dejara esa misma mañana. Al acariciarlo, el minino respondió con un gesto de puro compromiso.
Pasaban ya más de las seis y media y Jon continuaba nervioso, sin hacerse a lo que restaba de domingo. La televisión daba fútbol y más fútbol por lo que obvió que existía tal aparatejo y decidió coger un libro con la pretensión de leer un poco, aunque pronto desestimó la idea, dejándolo de nuevo en la librería. En realidad se encontraba un tanto excitado y quizás el motivo fuera la visita de Odón y la conversación sobre Anabel. El hecho es que finalmente se sirvió una copa con la intención de relajarse recostado sobre el respaldar del sofá. Cómodamente instalado le apeteció darle vueltas a los acontecimientos de esa mañana, el paseo por el puerto y su encuentro con el enigmático noruego. No pudo evitar una sonrisa al recordar aquella ocurrencia sobre Caspar David que parecía descalificarle como persona en sus cabales. Sin embargo, la impronta de aquel hombre le pareció tan grandiosa que difícilmente podía pensarse que estuviera desvariando o que, sencillamente, fuese un charlatán. En esos instantes no le cupo duda que el encuentro con aquel individuo, lejos de dejarle indiferente, le había despertado una salvaje curiosidad por saber más sobre él. ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? y sobre todo, lo más peliagudo: ¿cómo pudo posar para el famoso pintor alemán?
Faltaban pocos minutos para las nueve de la noche cuando Jon bajó a la cafetería del Catalán para comprar una cajetilla de tabaco. ¿Una cerveza? le preguntó el dueño del establecimiento, llenándole un vaso sin esperar respuesta. Jon se sentó en un taburete de la barra y miró con apatía la televisión y el maldito fútbol, que seguía dominándolo todo. Con mirada perezosa persiguió, luego, todos los movimientos del Catalán a lo largo del mostrador. Le preguntó por su familia porque parte de ella aún la tenía viviendo en Barcelona. A esta pregunta el hombre siempre contestaba lo mismo: "Ya falta menos para que todos estemos en Donosti" En realidad, el Catalán era parco en palabras y tenía la virtud de ser un sujeto bastante reservado, cosa comprensible en alguien que regenta un establecimiento público. Aún así, bromeaba a veces con Jon sobre cuestiones que ya consideraban rutina: “¿Cuándo va asentar la cabeza, Jon? " “¿Ya hay algo por ahí?”... En esto, el Catalán se parecía a la mayoría de las madres del mundo. Jon no entendía esa obsesión de identificar el sentar la cabeza con el matrimonio. Por lo demás, tampoco pensaba casarse en la vida, por lo menos así lo decidió un lejano y fatídico domingo ante la fría y destrozada imagen de Anabel. De su Anabel querida y amada desde siempre en el silencio de su soledad...
Con este recuerdo, rondándole de nuevo el ánimo, Jon abandonó la taberna y subió al piso. Después de prepararse una frugal cena, recibió la llamada de su madre para saber de él. Bueno, en realidad desde que Jon abandonó la vivienda familiar, ella le llamaba casi todos los días preguntándole lo de todas madres, si había comido, si se encontraba bien y cosas por el estilo. En realidad su madre aún no se había acostumbrado a la independencia del hijo, aunque Jon procuraba visitar a sus padres un par de veces a la semana y cenar con ellos. Su padre y su madre vivían solos puesto que Jon era hijo único y a ellos no les quedaba más familia.
Cuando dieron las once de la noche decidió acostarse. Antes de hacerlo fijó su atención en un sonido sordo que llenaba el ambiente de la casa. Se asomó a la ventana y comprobó que el tiempo había cambiado y llovía con cierta fuerza. La primavera era así de variable y maravillosa en su amada Donosti.
Apagó las luces y se retiró a su alcoba. Ya en la oscuridad del lecho su mente recreó la conversación sostenida con Odón aquella misma tarde y fue entonces cuando las imagines de Anabel volvieron con más fuerza, frágiles y etéreas, como el dulce ensueño de un tiempo que ya no regresaría jamás. Eran aquellos lejanos días en que los tres eran aún amigos y salían juntos a divertirse; de cuando Anabel aún no se había decidido por ninguno de los dos. Lo recordaba como si fuera ayer mismo, aquella primera llamada de Odón, comunicándole que había conocido a una chica extraordinaria que le quería presentar... Poco a poco el sueño fue adueñándose de Jon hasta dejarle profundamente dormido.
Pero la noche no le fue tranquila porque una pesadilla le despertó, sobresaltándole bien entrada la madrugada. Soñó que estaba durmiendo y que le desvelaba el formidable sonido de la sirena de un barco. El puerto, además de ser pesquero, estaba relativamente lejos de donde vivía y era imposible que sonara tan cerca. En el sueño se incorporó para dirigirse a la ventana de la habitación y fue, al abrirla, cuando advirtió con pavor que su vivienda se encontraba en medio del mar y que impetuosas olas impactaban en la base de la ventana como en una furiosa galerna. Al levantar la mirada advirtió, entonces, la gigantesca sombra de un barco con todas sus luces apagadas que como un inmenso fantasma se abría paso en la niebla, enfilando su negra e imponente proa hacia donde él se encontraba. Se despertó, angustiado, resonándo aún en sus oídos la espantosa sirena del horrible navío. Después de tranquilizarse unos momentos se dirigió a la ventana y la abrió no sin cierto temor por lo que pudiera encontrar, comprobando con alivio que la calle estaba tranquila y que había dejado de llover. Por un instante y sin saber por qué, relacionó la pesadilla con el barco del noruego.
Esa mañana el zumbido del despertador sonó como siempre, a las siete y al despertar Jon se sintió muy cansado cosa que consideró normal porque la pesadilla aquella apenas le permitió reconciliar el sueño.
La nueva semana transcurrió de lo más tediosa y sobre todo muy larga. El jueves le llamó Odón y quedaron en verse en el estudio el sábado por la tarde. Le escuchó muy animado con retomar los pinceles y Jon se alegró que al fin reaccionara y decidiera normalizar su vida. En esos momentos pensó que él también necesitaba recuperar el ritmo de trabajo pues ya tenía dos cuadros empezados y por terminar.
Ese viernes, al salir del trabajo, Jon, arrancó el coche y puso rumbo al puerto pues había decidido comer ese día en el Arantxa. Durante el camino pensó en invitar al noruego, si es que aún permanecía fondeado en el puerto. En verdad necesitaba verle y hablar con él, aunque tampoco supo explicarse la razón de esta necesidad.
Después de otear durante algunos minutos los horizontes del pequeño embarcadero, se convenció que el barco de Nihil no estaba. Algo desilusionado entró en el restaurante y pidió un plato de paella y un segundo de mero con patatas. Mientras le preparaban el menú se distrajo ojeando, sin interés, un periódico pasado de fecha. En esos momentos no había muchos clientes en el establecimiento.Pensó que debía haber invitado a su amigo Odón. Consideró que aún estaba a tiempo de hacerlo y lo llamó al móvil pero lo tenía apagado. Poco después, ya había concluido su primer plato, cuando escuchó la potente sirena de un buque y ¡le pareció la misma que escuchara en la pesadilla de la noche anterior! Tal acontecimiento le hizo levantarse y salir precipitadamente al porche del establecimiento donde vio acercarse, silencioso, el oscuro barco del noruego. Enseguida advirtió a Nihil en su proa, radiante y soberbio como un dios nórdico. Esperó, entonces, que atracara y el reencuentro fue muy agradable, incluso a Jon le pareció que el noruego mostraba alegría de verle de nuevo. Entraron en el restaurante y Jon le invitó a que se sentara en su mesa.
––Pues me ha pillado comiendo ––se disculpó Jon –– . Me he asomado al escuchar la impresionante sirena que lleva su barco.
Quiso invitarle a comer pero el noruego rehusó, apuntándose de nuevo al té. Jon ardía en ganas de preguntarle un montón de cosas en las que había estado reinando casi toda la semana, pero ahora que le tenía enfrente no acertaba a recordar prácticamente ninguna. Al fin, y después de comentar una tontería sobre el tiempo que hacía, le confesó su extrañeza por lo sucedido el domingo, cuando su barco desapareció casi de manera instantánea del puerto.
––¿Cómo pudo hacerlo en tan poco tiempo? ––le preguntó.
El noruego pareció querer obviar la pregunta y comenzó a recorrer su mirada por el establecimiento mientras sonreía, amablemente, a todo aquel que se cruzaba con sus ojos. Su actitud la consideró Jon como una evasiva que le molestó y de este modo volvió a insistir:
––Por favor Nihil, le he hecho una pregunta que me gustaría que respondiese.
Nihil revolvió entonces sus frías pupilas y sin perder la expresión cordial le respondió, mirándole fijamente a los ojos:
––Hay cosas que te sorprenderían aún mucho más, amigo Jon. Sin embargo, puedo tranquilizar tu curiosidad informándote que tengo un barco extremadamente eficiente y rápido –– dijo con enorme suficiencia.
La respuesta le supo a Jon aún peor. ¿Qué podía sorprenderle “aún mucho más” y por qué empleaba aquel críptico lenguaje? Por unos segundos permaneció en silencio, terminándose el mero que tenía delante. En su cabeza bullían otras preguntas que necesitaban respuestas claras y reales, sin embargo, intuyó que el noruego no estaba por la labor de satisfacerle. Pensó entonces en la posibilidad de que aquel hombre le tomara por un estúpido o algo parecido o que se estuviera burlando, y esto era algo que no estaba dispuesto a soportar. Por eso, pertrechándose de valor, fijó la mirada sobre la de Nihil y le retó con desafío:
––Dice usted que puede sorprenderme aún mucho más, ¿no es así? Pues no se prive, Nihil, y hágalo. Sorpréndame aún más.
El noruego mantuvo la mirada sobre Jon como pensativo. Luego amplió sus finos labios con enigmática sonrisa y preguntó después:
––¿Estás seguro de lo que dices, amigo Jon?
––Completamente ––respondió, Jon, sin apearse del pulso aquel.
––Pero, ¿por qué antes no termina de comer? –– repuso, señalando el mero del segundo plato.
Instintivamente, Jon, miró el plato, advirtiendo con enorme estupor que estaba sin tocar. Allí estaba, intacto, el filete de mero al completo y también las patatas fritas. Pero aquello era totalmente imposible. ¡Estaba seguro de haber acabado de comer!
––Pero ¿qué clase de broma es esta? ––preguntó aturdido.
––Pues una broma sorprendente ––contestó, Nihil, de manera encantadora.
Jon permaneció boquiabierto, paseando sus incrédulos ojos por el plato que parecía recién servido. Con admiración levantó la mirada hacia el noruego. Ahora creyó tenerlo todo un poco más claro y exclamó festivo:
––¡Sí señor! Confieso que es el mejor truco de magia que he visto en mi vida. ¿Cómo lo ha hecho, Nihil?
––No es un truco de magia, amigo mío ––respondió el Noruego con semblante grandioso.
––¿Entonces cómo lo ha hecho? –– insistió Jon.
––Sería muy complicado explicártelo en estos momentos. Estoy seguro que al final lo descubrirás tú mismo.
––Pero yo necesito saberlo ahora ––repuso, Jon ––Primero me cuenta lo de Caspar David y ahora esto ––espetó ––.Venga, cuéntemelo. ¿Cómo ha logrado hacerlo?¿Tenía por ahí otro plato escondido por algún lado?
Nihil se echó a reír y Jon no supo si hacerlo también. Pero, ¿qué estaba pasando? ¿Era un mago, un ilusionista...? Su incomodidad creció ante la posición de pardillo que estaba adquiriendo. ¿A qué jugaba el tipo aquel? Muy serio, decidió llamar al camarero para asegurarse si alguien había encargado otro plato de mero con patatas para aquella mesa. El mozo le confirmó que no. Cuando se alejó, Jon revolvió su aturdida mirada a Nihil y apartando el plato aquel, dijo:
––Quiero que me cuente ahora la verdad. Prometo no divulgar el truco. En serio.
––Te repito que no hay truco, Jon.
––¿Y piensa que soy tan estúpido que me voy a creer que ha sido un milagro? ¡No debería, usted, burlarse así de las personas!
Jon estaba tan excitado que Nihil consideró que debía calmarle y le puso amigablemente la mano en el hombro, intentando tranquilizarle:
––Eh, eh. No pasa nada ––dijo, con divina sonrisa ––. Nadie intenta burlarse. Eres tú el que te empeñas en no creer lo que te digo. No te he mentido cuando te comenté que serví de modelo para el "Caminante en un mar de nubes" del cuadro que pintó Caspar David y que tengo un barco eficiente y rápido, ni tampoco te miento ahora.
De repente la mirada de Nihil se tornó lejana. Como si muy al fondo de sus cristalinos ojos una niebla oscura se espesara, escondiendo todo un inabarcable océano de secretos. Jon quedó entonces atrapado como un pajarillo deslumbrado por una linterna en la oscuridad de la noche. No supo que decir ni que pensar, sólo se sentía con la angustiosa tribulación de un niño a expensas de un adulto tremendamente superior al que no alcanza a comprender. Después de una larga pausa, Nihil continuó hablando con cierta gravedad:
––Quizás no debí hacerlo ––dijo ––. No creas que voy por el mundo pregonando a los cuatro vientos mis, llamémosle, habilidades. Lo hago contigo, Jon, porque tú me caes bien y creo que he acertado al elegirte. Ninguno de los aquí presentes en este establecimiento se ha dado cuenta ni recuerda nada de lo acontecido. Ignoran que durante un escaso tiempo dejaron de existir y que ya no viven en la misma zona temporal. Tú, sin embargo, sí has sido consciente del antes y después porque recordaste haberte acabado el segundo plato y eso me confirma que tú eres el elegido para mi propósito. Créeme, Jon, si te digo que no soy ningún loco ni tampoco un chiflado y muy pronto lo irás comprobando.
Las palabras de Nihil, lejos de tranquilizar a Jon, acuciaron más sus paranoias sobre aquel tipo. Si no estaba loco, si Nihil no era un chiflado ¿qué es lo que debía pensar? ¿Quién podía ser aquel tipo? ¿Un extraterrestre y su barco una nave interestelar? ¿Un extravagante y poderoso mago que controlaba el tiempo o algo parecido? ¿Quizás el mismísimo Conde Saint Germain, reencarnado? Pero si debía de creer en la sinceridad de Nihil, ¿también debía asumir que es el personaje del cuadro que pintó Caspar David allá por el 1800? Pero eso era imposible.
––Lo siento, pero puedo creerme que posara para Caspar David. Es del todo infumable ––manifestó Jon, muy nervioso.
Nihil apuró el té del vaso y, recuperando su sonrisa, respondió:
––¿Has pensado que yo podía ser un reencarnado? Eso podía explicarlo. O un viajero de los planos paralelos, ¿no crees?
Al escucharle Jon se aturdía aún más. Él no creía en la reencarnación de las almas, ni en los viajeros del espacio ni en nada de esas historias, aunque sí aceptaba la inmortalidad del alma como así se lo enseñaron como creyente que era. Se mordió los labios sin saber que decir y así se lo expresó al extraño aquel:
––De verdad que estoy como noqueado —se disculpó mientras se rebanaba con la palma mano un repentino sudor que comenzaba a salpicar su frente. En realidad estaba deseando salir de aquel desagradable trance. Entonces, Nihil, le hizo una invitación:
––¿Por qué no me acompañas mañana a dar una vuelta en mi barco y hablamos? ¿Te parecería bien a las nueve de la noche?
La invitación cogió a Jon por sorpresa. No es que tuviera en mente hacer algo en especial ese sábado, pero en esos momentos le atemorizó la idea de acompañar al desconocido aquel y menos en su misterioso barco y de noche. Por eso intentó ser evasivo sin pecar de descortés:
––No sé, Nihil. Para mayor seguridad podía confirmárselo por teléfono mañana por la mañana... Podía darme su número.
––No tengo teléfono ––contestó el noruego.
La respuesta tampoco le encajaba.¿Cómo el tipo aquel podía ir navegando por esos mares sin un teléfono?
––¿Tampoco dispone de algún aparato transmisor en el barco, de esos que se llevan a bordo para no perderse?—preguntó, ya por curiosidad.
––No lo necesito.
Jon, decidió entonces no aceptar de ninguna de las maneras aquella invitación e, incluso, un repentino escalofrío le alertó de que no debía ver más al personaje aquel. De esta manera improvisó una excusa definitiva.
––Ahora recuerdo que he quedado con una amiga, precisamente mañana por la noche. Lo siento de veras, Nihil –– dijo, intentando ser convincente.
––¿Quizás con Raquel? –– preguntó el extraño.
Los ojos de Jon quedaron entonces fijos y espantados sobre aquel hombre. Una pregunta imposible revoloteó en su mente como un rayo. ¿Cómo diablos podía conocer la existencia de Raquel si nunca le habló de ella? Sin embargo, el comentario que a continuación hizo el misterioso personaje rebasó ampliamente el vaso de sus tribulaciones mentales.
––Lástima. Podíamos haber aprovechado el paseo para hablar de Anabel.
"¿De Anabel? Pero, ¿cómo podía saber él de Anabel?" Una chispa eléctrica no hubiera producido mayor estrago en la mente del joven, que en esta ocasión reaccionó presa de un irracional pánico:
––¿Quién es usted? ¡Dígame ahora mismo quién es y quién le ha hablado de Anabel! –– gritó fuera de sí. En realidad, un mortal y repentino terror se apoderó de Jon, nublando sus sentidos.
Nihil se incorporó de la mesa y lo que dijo, aún más le aterrorizó:
––Ya es tarde para escapar, amigo Jon. Tú viniste a mi y ahora tu destino está ligado al mío. Sé que mañana vendrás, aunque debes hacerlo solo ––respondió con una expresión que, en esos momentos se tornó arrogante y poderosa, como la de un ser que se sabe infinitamente superior al resto de los mortales.
Jon estaba agarrotado, observando como momentos después, el noruego abandonaba el local. En verdad su mente parecía negarse a funcionar, a recuperar su ritmo; como si repentinamente todo hubiera dejado de fluir a su alrededor; como si el establecimiento hubiera enmudecido repentinamente y la vida se hubiese detenido como en una vieja foto perdida en el tiempo. Escuchó alejarse la amenazadora sirena como un largo aullido cargado de perversos augurios. Todo transcurrió en un tiempo incalculable, que lo mismo pudieron ser siglos o escasos segundos. Sin embargo, pronto regresó todo a la normalidad y el tiempo recuperó su pulso habitual. Jon salió entonces al exterior del establecimiento a tiempo de ver alejarse la silenciosa embarcación de Nihil hacia la estrecha bocana, bajo un manto de oscuras y tenebrosas nubes. ¿Qué es lo que estaba pasando? ––se preguntó, totalmente aturdido.
Como un autómata insensible a la realidad que le rodeaba, cogió el coche y lo puso en marcha. La mente le latía totalmente desbocada, incapaz de concentrarse en nada. De esta manera llegó a su barrio, al Gros, aparcando junto a la taberna del Catalán. Sin tan siquiera proponérselo, entró en el local y pidió una cerveza. El dueño de la cafetería le comentó algo que en esos instantes fue incapaz de traducir. Como si le hubieran hablado en otra lengua. Después sonó la sintonía de su móvil varias veces antes que reaccionara. Al fin lo cogió y era Odón el que estaba al otro lado. Le dijo algo pero le escuchó bastante mal. Entonces Jon le informó donde se encontraba y colgó a continuación. Se bebió la cerveza casi de un tirón y luego pidió otra.
––¿Qué le ocurre, Jon?--aprovechó el Catalán mientras le servia ––Tiene mal aspecto.
––Sí, debo tenerlo—zanjó el joven sin mirarle.
Fuera, la tarde amenazaba con ser lluviosa. La calle se iluminaba con intermitentes relámpagos de alguna tormenta que se acercaba. Al poco, vio entrar a Odón, escurriendo el agua de sus rizados cabellos con las manos. Pidió un vino y se acercó hacia donde Jon estaba. Debió verle bastante mal porque enseguida se interesó por lo que le ocurría. Jon le miró con una ansiedad que lo devoraba. Apenas lo dejó sentarse cuando le cogió fuertemente del brazo para preguntarle:
––¿Has hablado con Nihil? ¿Le has hablado al tipo ese de Anabel? Contéstame por favor.
––Me estás machacando el brazo, Jon ––protestó Odón ––¿Quién es ese Nihil?
––No me mientas, Odón. Tú has ido al puerto y le has hablado a Nihil de Anabel y también de Raquel. Él conoce a Anabel –– insistió, Jon, alocadamente.
––¿Te estás refiriendo a ese loco noruego que te dijo que había posado para Caspar David...? ¿El que conociste en el puerto?
––Exacto y no está loco –– repuso, Jon ––Ese tipo sabe de Anabel, y el único modo de que esto suceda es que tú hayas hablado con él.
––Yo no he estado en el puerto ni he hablado con nadie –– aseguró Odón ––¿Por qué debía mentirte?
Jon soltó el brazo de su amigo y se abismó sobre sí mismo. Hubiera preferido que Odón le engañara, le mintiera. Hubiera sido todo más fácil. Ahora un miedo sin fondo penetraba lentamente en todo su ser como un desconocido fantasma, informe y aterrador...
––¿Qué ocurre, Jon? ¿Has vuelto a ver a ese sujeto...? Me estás asustando.
Pero estaba claro que Odón no le había mentido. Sus ojos le observaban con desconcierto, esperando una respuesta a la angustiada actitud de su amigo.
––Dios mío, ese tipo no es de este mundo –– balbuceó, Jon, totalmente abatido.
––¿Y dices que conoce a Anabel y a Raquel? ––insistió Odón.
––Sí –– repuso, Jon, arropado por oscuros y tenebrosos pensamientos.
––Lo mismo es un telépata y te ha leído el pensamiento ––sugirió Odón ––. Podía ser, ¿no? Quizás sea una especie de vidente o mago...
––No sé. Eso mismo llegué a pensar, pero hoy han sucedido cosas imposibles de explicar. Creo que termino de contactar con algo que escapa a nuestra imaginación. No sé lo que es ni quién es, pero lo que sí te puedo afirmar es que esconde un poder inimaginable –– repuso Jon con amargura.
––¿Por qué dices eso? ¿Cuéntame qué ha pasado?
Sin muchas ganas y de forma aturrullada le contó a su amigo lo sucedido en el restaurante del puerto. Odón atendía con preocupación cada una de las palabras de Jon, de sus gestos, mientras éste incidía una y otra vez en sus impresiones y en aquellas oscuras sospechas que sobresaltaban su ánimo de manera alarmante. Nihil ya no le ofrecía aquella extraordinaria sensación de relajación si no más bien todo lo contrario. Ahora su mirada, su expresión, cada una de sus palabras parecían esconder una amenaza terrible, inquietante y tenebrosa. Y lo que aún era peor: ahora sentía la vaga sensación de conocer a Nihil desde siempre.
––Créeme si te digo, Odón, que ese hombre o lo que sea ha estado presente gran parte de mi vida y me conoce –– comentó ––. Y lo más tremebundo es que creo conocerle yo también y eso me aterroriza.
Odón intentó sonreír para quitar hierro al dramatismo de las palabras de su amigo, pero sólo le salió el esbozo de una penosa mueca. Jon se dio cuenta entonces que él también estaba asustado y no era para menos. Odón conocía bien a su amigo y sabía que su carácter no era fácilmente impresionable por esta clase de historias, máxime si éstas no eran acompañadas de poderosas razones y evidencias.
Quedaron un tiempo en silencio, sin hablar; como abundando sobre lo que allí se había manifestado. Fuera la tarde empeoraba. Llovía densamente y los truenos eran cada vez más cercanos y rotundos. El establecimiento se encontraba vacío de gente, sólo los dos amigos esperaban que la tormenta pasara.
––¿Irás el sábado?–– rompió, Odón el incómodo silencio.
––Bueno, no he quedado. Aunque él asegura que iré –– respondió Jon, jugueteando con un cigarrillo.
––Podría acompañarte.
––Tengo aún algunas cuantas horas por delante para decidirlo. Mañana estaré en el estudio. No sé. Podías venir y allí lo hablamos.
Poco después la tormenta cesaba y ambos amigos se despidieron. Jon se sentía muy cansado, con un día que le había parecido demasiado largo y agotador.
Cuando subió al piso encendió todas las luces y se sentó en el sofá, mirando a su alrededor con la desagradable sensación de no estar en su propia casa. En esos instantes su percepción de la realidad estaba como distorsionada y todo adquiría para él una lejanía extraña y confusa, que hacía desconocidos los objetos más cotidianos; como si éstos y él mismo pertenecieran a universos distintos. Entonces recordó que algo vagamente similar le ocurrió aquella infausta tarde, cuando regresó del tanatorio con la destrozada imagen de Anabel, aún viva en sus retinas. Pero por entonces él aún vivía en casa de sus padres...